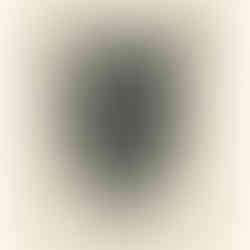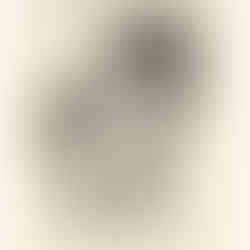Walter Benjamin: Pequeña historia de la fotografía (fragmento)
- Buchwald
- 5 feb
- 6 Min. de lectura
La niebla que envuelve los inicios de la fotografía no es tan densa como la que se posa sobre los comienzos de la impresión de libros; quizás, para la primera, fue más evidente que la hora de su invención había llegado y ya había sido presentida por más de uno; individuos que, independientemente unos de otros, aspiraban a la misma meta: fijar las imágenes de la camera obscura, conocidas al menos desde Leonardo. Cuando, tras unos cinco años de esfuerzos, Niépce y Daguerre lo lograron al mismo tiempo, el Estado –favorecido por las dificultades legales de patentes con las que tropezaron los inventores– se hizo cargo del asunto y, previa indemnización a estos, lo hizo público. Con ello, se dieron las condiciones para un desarrollo acelerado y constante, que durante mucho tiempo excluyó cualquier retrospectiva. Y las cuestiones históricas o, si se quiere, filosóficas relacionadas al auge y la decadencia de la fotografía han permanecido desatendidas durante décadas. Si hoy comienzan a entrar en la conciencia, es por una razón precisa. La literatura más reciente parte del hecho llamativo de que el florecimiento de la fotografía –la actividad de Hill y Cameron, de Hugo y Nadar– coincide con su primera década. Ese es, sin embargo, el decenio que precedió a su industrialización. Esto no quiere decir que, en aquella época temprana, charlatanes y embaucadores no se hubieran apoderado de la nueva técnica para lucrar; lo hicieron, incluso de forma masiva. Pero aquello estaba más cerca de las artesanías de feria –en las que la fotografía se ha sentido como en su casa hasta el día de hoy– que de la industria. Esta técnica recién conquistó el campo con el retrato tamaño carte de visite (8x9), cuyo primer fabricante, dicho sea de paso, se hizo millonario. No sería de extrañar que las prácticas fotográficas que hoy, por primera vez, vuelven la mirada hacia aquella época de florecimiento preindustrial guarden una relación subterránea con la sacudida de la industria capitalista. Sin embargo, no por ello resulta más fácil aprovechar el estímulo que generan esas imágenes –disponibles en las más recientes y hermosas publicaciones de fotografía antigua– para desentrañar realmente su esencia. Los intentos teóricos de dominar el asunto son más que rudimentarios. Por más debates que se hayan dado en el siglo pasado, en el fondo, no han logrado librarse del esquema grotesco con el que un diariucho chovinista, el Leipziger Anzeiger, creyó que tenía que salir al paso, antes de que fuera tarde, de ese arte diabólico francés.
“Querer fijar imágenes reflejadas fugaces no es solo algo imposible, como lo ha demostrado una concienzuda investigación alemana, sino que el mero deseo de intentarlo es ya una blasfemia. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y la imagen de Dios no puede ser capturada por ninguna máquina humana. A lo sumo, el artista divino, animado por una inspiración celestial, puede atreverse a reproducir los rasgos divino-humanos en el instante de mayor consagración, bajo el dictado superior de su genio y sin auxilio de máquinas”.
Aquí irrumpe el peso pesado de la banalidad, esa concepción simplista e ignorante del “arte” que es ajena a cualquier consideración técnica y que, ante la aparición provocadora de la nueva tecnología, siente que su fin ha llegado. Pese a ello, es con este concepto de arte –fetichista y de raíz antitécnica– con el que los teóricos de la fotografía intentaron trabajar durante casi cien años, sin obtener, como es lógico, el menor resultado. Es que no hicieron otra cosa que intentar legitimar al fotógrafo ante ese mismo tribunal que él acababa de derribar. Un aire muy distinto se respira en el exposé con el que el físico Arago, defensor del invento de Daguerre, se presentó ante la Cámara de Diputados el 3 de julio de 1839. Lo hermoso de ese discurso es cómo logra conectar con cada esfera de la actividad humana. El panorama que traza es lo bastante amplio como para que la dudosa legitimación de la fotografía frente a la pintura –que tampoco falta en sus palabras– resulte irrelevante; deja, en cambio, que se despliegue el presentimiento del verdadero alcance del invento.
“Cuando los inventores de un nuevo instrumento –dice Arago– lo emplean para la observación de la naturaleza, lo que esperaban de él era siempre una nimiedad frente a la serie de descubrimientos posteriores que se originaron a partir de ese instrumento”.
Este discurso abarca un horizonte amplio en el campo de la nueva técnica, que va desde la astrofísica hasta la filología: junto a la perspectiva de la fotografía de las estrellas y planetas, plantea la idea de registrar un corpus de los jeroglíficos egipcios.
Los daguerrotipos eran placas de plata yodadas y expuestas en la cámara oscura que había que girar de un lado a otro hasta que, bajo la iluminación adecuada, se lograba distinguir en ellas una imagen de un gris tenue. Eran piezas únicas; en 1839, el precio medio de una placa era de 25 francos oro. Solían guardarse en estuches, como si fueran joyas. Sin embargo, en manos de algunos pintores, se transformaron en recursos técnicos: Utrillo no compuso sus fascinantes fachadas de las casas del cinturón periférico de París basándose en la naturaleza, sino en tarjetas postales. El estimado retratista inglés, David Octavius Hill, utilizó como base una amplia serie de retratos para su fresco de la primera Asamblea General de la Iglesia escocesa en 1843. Él mismo hizo las tomas. Y son precisamente esas fotografías –recursos modestos destinados al uso privado– las que otorgan, a su nombre, un lugar en la historia, mientras que su faceta como pintor ha caído en el olvido. Pero son ciertos estudios los que se introducen con mayor profundidad en la nueva técnica más que esas series de rostros: se trata de imágenes de personas anónimas, no de retratos. Rostros así existían hace tiempo en la pintura. Si los retratos permanecen en manos de la familia, alguien, de vez en cuando, pregunta por los representados. Pero tras dos o tres generaciones, ese interés se apaga: esas imágenes, mientras perduran, lo hacen solo como testimonio del arte de quien las pintó. Con la fotografía, en cambio, surge algo nuevo y extraño: en aquella esposa de un pescador de New Haven, que mira al suelo con una timidez tan indolente y seductora, queda algo que no se agota en el testimonio del arte del fotógrafo Hill; algo que no se deja acallar y que reclama con insistencia el nombre de quien vivió allí, de quien todavía es real aquí y nunca querrá integrarse del todo en el “arte”.

David Octavius Hill, Newhaven Fishwife, 1843-1847
Und ich frage: wie hat dieser haare zier
Und dieses blickes die früheren wesen umzingelt!
Wie dieser mund hier geküßt zu dem die begier
Sinnlos hinan als rauch ohne flamme sich ringelt!
Stefan George, Jahrestag
[«Y pregunto: ¿¡Cómo la belleza de este pelo
y esta mirada envolvió a los seres de antaño!?
¿¡Cómo esta boca, a la que el deseo se trepa, besó
sin sentido, como humo que se enrosca sin llama!?]
O se abre la imagen de Dauthendey, el fotógrafo y padre del poeta, de la época de su noviazgo con aquella mujer a la que un día, poco después del nacimiento de su sexto hijo, encontró en el dormitorio de su casa de Moscú con las venas cortadas. Se la ve aquí junto a él. Él parece sostenerla, pero la mirada de ella lo esquiva, fija y absorta en una lejanía funesta. Tras sumergirse el tiempo suficiente en una imagen así, uno comprende hasta qué punto también los opuestos se tocan: la técnica más exacta puede dotar a sus productos de un valor mágico que, para nosotros, una pintura nunca volverá a poseer. Pese a toda la pericia del fotógrafo y a toda la actitud premeditada de su modelo, el espectador siente la necesidad irresistible de buscar en esa imagen la minúscula chispa de azar, el aquí y ahora, con el que la realidad ha chamuscado, por así decirlo, el carácter de imagen; de encontrar ese lugar imperceptible donde, en la manera de ser de aquel minuto hace tiempo transcurrido, aún hoy anida el futuro, y con tal elocuencia que nosotros, al mirar hacia atrás, podemos descubrirlo.

El fotógrafo Karl Dauthendey y su esposa, 1857
Es una naturaleza distinta la que habla a la cámara que la que habla al ojo; distinta sobre todo porque, en lugar de un espacio elaborado por el ser humano de forma consciente, surge uno elaborado de forma inconsciente. Si bien es habitual que alguien se dé cuenta, aunque sea a grandes rasgos, de la manera de andar de la gente, no sabe nada de su postura en la fracción de segundo en que se da el paso. La fotografía, con sus recursos –cámaras lentas, ampliaciones–, se lo revela. Solo a través de ella se accede a este inconsciente óptico, igual que al inconsciente pulsional a través del psicoanálisis. Las estructuras, los tejidos celulares con los que suelen contar la técnica y la medicina, son por naturaleza más afines a la cámara que el paisaje sugerente o el retrato espiritual. Al mismo tiempo, la fotografía abre en este material los aspectos fisonómicos, mundos de imágenes que habitan en lo más pequeño, lo bastante interpretables y ocultos como para haber hallado refugio en los sueños premonitorios, pero que ahora, al volverse grandes y formulables, evidencian que la diferencia entre técnica y magia es una variable enteramente histórica. Así, con sus asombrosas fotos de plantas, Blossfeldt ha sacado a la luz formas de columnas antiquísimas en la cola de caballo, el báculo episcopal en el helecho, árboles tótem en brotes de castaño y arce ampliados diez veces, y tracería gótica en el cardencha.
Karl Blossfeldt, Plantstudien, 1928