Franz Kafka: El jinete del balde
- Buchwald

- 14 sept 2025
- 7 Min. de lectura
No hay carbón. El balde está vacío. La pala no tiene utilidad. La estufa respira frío. La escarcha invade la habitación. En la ventana, árboles entumecidos por la helada. El cielo, un escudo de plata que se defiende contra quien le pide ayuda. Necesito tener carbón. No puedo morir de frío. Detrás de mí, la despiadada estufa; delante, el cielo igual de despiadado, por lo tanto, debo cabalgar sin tregua por el centro y buscar ayuda en la casa del carbonero. Pero él ya se ha vuelto insensible a mis habituales súplicas; tengo que probarle con exactitud que no me queda ni un pedazo de carbón y que, por lo tanto, para mí él es, literalmente, el sol en el firmamento. Debo presentarme como el mendigo que, jadeante de hambre, está a punto de morir en la puerta y al que, por eso, la cocinera de la mansión decide darle la borra del último café. Así, el carbonero, furioso, pero bajo el resplandor del mandamiento “¡No matarás!”, me arrojará una palada de carbón en el balde.
Mi elevación debe disuadirlo; por eso cabalgo sobre el balde. Como jinete del balde, con la mano en el asa, la más simple de las riendas, desciendo con dificultad la escalera; abajo, sin embargo, mi balde se eleva, espléndido, espléndido; los camellos, acostados a ras del suelo, sacudiéndose bajo el látigo del guía, no se levantan con más belleza. A través de la calle helada avanzo con un trote regular; a veces, me elevo hasta los primeros pisos; nunca me hundo hasta la puerta de la casa. Y floto extraordinariamente alto sobre el sótano abovedado del comerciante, en el que se acurruca, en lo más profundo, en su mesita, para escribir; para dejar salir el excesivo calor, ha abierto la puerta.
“¡Carbonero!” grito con la voz consumida y hueca por el frío, envuelto en las nubes de humo de mi aliento, “por favor, carbonero, deme un poco de carbón. Mi balde está tan vacío que puedo cabalgar sobre él. Sea tan amable. Se lo pagaré en cuanto pueda”.
El carbonero se lleva la mano a la oreja. “¿Escucho bien?”, le pregunta por encima del hombro a su mujer, que teje en el banco de la estufa, “¿escucho bien? Un cliente”.
“No escucho nada”, dice la mujer, tranquila con las agujas de tejer y con la espalda agradablemente caliente.
“¡Sí!”, grito, “soy yo, un viejo cliente, fielmente devoto, solo que por el momento sin dinero”.
“Mujer”, dice el carbonero, “hay alguien, hay alguien; no puedo estar tan equivocado; debe ser un cliente antiguo, un cliente muy antiguo, que sabe hablarle a mi corazón.”
“¿Qué te pasa, hombre?” dice la mujer, y descansando un momento, se lleva el tejido contra el pecho, “no es nadie, la calle está vacía, todos nuestros clientes están atendidos; podríamos cerrar el negocio por días y descansar”.
“¡Pero si estoy aquí sentado en el balde!”, grito e insensibles lágrimas del frío me nublan los ojos, “por favor, miren arriba; me verán de inmediato; pido solo una pala; y si me dan dos, me harán inmensamente feliz. Después de todo, todos los demás clientes ya están atendidos. ¡Ah, si oyera, al menos, el traqueteo de mi balde!”
“Ya voy”, dice el carbonero y, con sus piernas cortas, intenta subir las escaleras del sótano, pero la mujer ya está a su lado, lo sujeta del brazo y le dice: “Vos te quedás. Dejá de ser tan testarudo, subo yo. Acordate de la tos tan fuerte que tuviste anoche. Por una venta, aunque sea imaginaria, te olvidás de tu mujer y tu hijo y sacrificás tus pulmones. Voy yo”. “Entonces, explicale todas las variedades que tenemos en stock; yo te grito los precios”. “Está bien”, dice la mujer y sube a la calle. Por supuesto, me ve de inmediato. “Señora carbonera,” grito, “saludos cordiales. Solo una pala de carbón, aquí mismo en el balde, yo mismo lo llevo a casa. Una pala de la peor calidad. La pagaré, por supuesto, pero no de inmediato, no de inmediato.” ¡Qué sonido son esas dos palabras, “no de inmediato”, y cómo se mezclan y confunden con las campanas de la tarde que se oye desde la torre de la iglesia cercana!
“¿Qué es lo que quiere?”, grita el carbonero. “Nada”, grita la mujer, “no hay nada; no veo nada, no oigo nada; solo las campanas de las seis en punto, y cerramos. El frío está terrible; mañana probablemente tendremos mucho trabajo”.
Ella no ve ni oye nada, sin embargo, se desata el cordón del delantal e intenta ahuyentarme con él. Lamentablemente, lo consigue. Mi balde tiene todas las ventajas de una buena montura; pero no tiene resistencia, es demasiado liviano, el delantal de una mujer lo espanta.
“¡Malvada!”, respondo, mientras ella, regresando al negocio, golpea el aire con la mano, mitad con desprecio, mitad satisfecha. “¡Malvada! Te pedí una pala de la peor calidad y no me la diste”. Y con eso, me elevo a las regiones de las montañas de hielo y me pierdo para no ser visto nunca más.
Apuntes de una existencia corporal en Kafka
J. B.
El trabajo de Kafka, tanto sus escritos como sus dibujos, suele abordar las preguntas: ¿cómo es posible tocar el suelo? y ¿una representación del cuerpo liberada de la necesidad fundamental de un suelo? La imposibilidad de tocar el suelo parece atravesar la obra de Kafka, como también el problema de permanecer en el suelo o, incluso, apoyarse en una pared. Sin embargo, las figuras que inexplicablemente se encuentran en el aire o que milagrosamente se arrastran por las paredes y los techos sin miedo a caer no están liberadas de la gravedad. No, la asombrosa costumbre de Gregor Samsa en La metamorfosis (escrita en 1912, publicada en 1915) de “trepar por las paredes y el techo de su habitación” se convierte en el terrible reconocimiento de su rigidez cuando, antes de su muerte, sucumbe al peso de un cuerpo inmóvil y herido.
Algunos cuerpos parecen caer desde muy arriba, como Georg Bendemann en La condena (1912), que obedece a la sentencia de muerte de su padre y se tira acrobáticamente de un puente. Sin embargo, no se oye ningún ruido del cuerpo al caer. Georg parece decidido a escenificar su final de esta manera. Después de lanzarse del puente “como el excelente gimnasta que había sido en sus años de juventud, para orgullo de sus padres”, se sujeta “con las manos cada vez más débiles” y divisa “entre los barrotes de la baranda un ómnibus que con facilidad amortiguaría el ruido de su caída”. En un gesto masoquista, afirma su amor hacia su familia, incluso hacia su padre, que lo sentenció, “y se dejó caer. En ese instante, un tráfico prácticamente infinito atravesaba el puente”. Esta última frase del relato abre una incertidumbre: ¿fue una muerte amortiguada? ¿O ni siquiera fue una muerte, sino solo un meneo en la relación sexual, un arrebato sexual?
Solo sabemos que después de la caída queda una última frase, un informe del narrador, una observación fría y anónima, que impide conocer con certeza el final.
“En ese instante, un tráfico prácticamente infinito atravesaba el puente.”
[In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr.]
Un relato en tercera persona de repente se vuelve omnisciente. Esta última frase sobrevive claramente a la figura con la que estaba tan estrechamente vinculada. Algún narrador parece seguir vivo al final de la historia, y la caída de Georg no parece ser el final de la voz narrativa, aunque el narrador estuvo muy ligado a la perspectiva de Georg durante toda la historia. ¿Qué voz ha sobrevivido a esta caída? ¿Dónde estaba? ¿Era siquiera un cuerpo que pudiera asentarse en algún lugar de la tierra o un amigo que flotaba en la distancia? ¿Hay algo en esta última frase que se desprende del cuerpo, que incluso sobrevive a la aparente muerte del cuerpo, para proporcionar este relato ambiguo? La frase, que no pronuncia ningún personaje ni ninguna figura corporal, demuestra el cambio de la forma física a la escritura, una liberación de la exposición del cuerpo y sus necesidades, un paso que refleja la desaparición de Georg por el puente y las preguntas que nos deja: ¿sucedió? o ¿qué fue lo que sucedió allí?
El relato breve “El jinete del balde” (1917) narra el ascenso de un hombre que muere de frío, montado en un balde, en busca de carbón. El jinete del balde es un cuerpo sensible que sufre y que incluso teme morir de frío. Sin embargo, el carbonero no lo dejará morir, porque no quiere violar el mandamiento “no matarás”. Convencido de que el balde como vehículo lo ayudará, el jinete parte, elevándose a sí mismo y a la historia a un género fantástico: “abajo, sin embargo, mi balde se eleva, espléndido, espléndido”. Se establece una analogía con los camellos que, “acostados a ras del suelo, sacudiéndose bajo el látigo del guía, no se levantan con más belleza”. La fuerza de esta comparación con el animal parece dar alas al balde, que entra en un “trote regular”.
En este punto, seguimos la historia sin tener una idea precisa de cómo la dupla balde-hombre se eleva del suelo y luego flota “extraordinariamente alto”. Sabemos que el hombre tiene frío, pero no entendemos por qué la gravedad dejó de afectarlo o cómo podría llegar el carbón a ese balde en el aire. Cuando le grita al carbonero de abajo, debemos suponer que el narrador no puede volver al suelo. El comerciante afirma que apenas oye una voz humana, pero piensa que tal vez haya un cliente afuera que quiere comprar carbón. La esposa del comerciante sale a ver y “naturalmente” ve al jinete del balde flotando y anunciando que no puede pagar. Sin embargo, ella exclama que “no ve” y “no oye nada”. De hecho, “nada” es la única designación que se le da al mendigo en el relato. Ella agita su mano en el aire, un gesto político de desprecio por los pobres que piden clemencia, sino la confesión fascista más explícita. Como “nada”, el jinete del balde ni siquiera puede ser considerado alguien a quien se puede matar o a quien se puede dejar morir. El mandamiento de no destruir una vida humana no se aplica cuando el ser humano ya ha sido reducido a una nada no humana. Peligrosamente ligero, quizás devorado por el hambre, su cuerpo ya no está retenido por la gravedad. Después de que le grita a la mujer: “¡Malvada!”, ella intenta “ahuyentarlo” con su delantal, un gesto performativo que tiene el poder de hacerlo desaparecer, y así sucede.





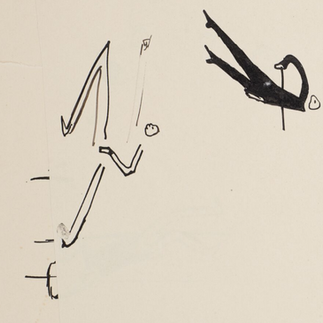












Comentarios