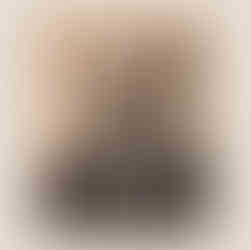Wassily Kandinsky: Los cuadros de Schönberg
- Buchwald
- 23 feb 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 24 feb 2024
Los cuadros de Schönberg se dividen en dos tipos: unos representan personas y paisajes pintados directamente de la naturaleza; los otros, rostros que experimentó intuitivamente y que llama “visiones”. El propio Schönberg describe los cuadros del primer tipo como ejercicios necesarios para los dedos, no les concede especial importancia y no le gusta exhibirlos. Los segundos los pinta (con tan poca frecuencia como los primeros) para expresar las emociones que no encuentran forma musical.
Exteriormente son distintos. Interiormente provienen de la misma alma, que, en algún momento, la naturaleza exterior hizo vibrar y, en otro, la naturaleza interior.
Está claro que esta división sólo tiene valor descriptivo y está fuertemente marcada por el esquematismo.
En realidad, no es posible dividir tan abruptamente las experiencias exteriores e interiores. Ambas tienen, digamos, muchas y vastas raíces, fibras, ramificaciones que se entrelazan, que se enredan y, finalmente, componen un complejo que es y sigue siendo característico del alma del artista. Este complejo es, podríamos decir, el órgano digestivo del alma, su fuerza transformadora-creadora. Este complejo es el que origina la actividad interior transformadora que se manifiesta en la forma exterior transformada. Dadas las propiedades siempre únicas de este complejo, el aparato creador de arte [kunstbildende Apparat] del artista produce obras que, como se suele decir, llevan su “impronta” y muestran su “firma”. Por supuesto, estas etiquetas populares son superficiales, pues sólo enfatizan lo exterior, lo formal, y dejan de lado, casi por completo, el interior. Es decir, se le rinde demasiados honores –como suele ser el caso– a lo exterior.
En el artista, lo interior no sólo determina lo exterior, sino también lo crea, como sucede en toda creación, incluso cósmica. Vistas desde esta perspectiva, las obras pictóricas de Schönberg permiten reconocer, en la impronta de su forma, el complejo de su alma. En primer lugar, vemos inmediatamente que Schönberg no crea para pintar un cuadro “hermoso”, “encantador”, etc., ni siquiera piensa en el cuadro. Renuncia al resultado objetivo, sólo busca fijar su “sensación” subjetiva y sólo utiliza los medios que le parecen, en el momento, imprescindibles. ¡No todo pintor profesional puede presumir de esa manera de crear! Dicho de otro modo, muy pocos pintores profesionales poseen ese feliz poder, por momentos, heroísmo, esa energía de renuncia que les permite ignorar todo tipo de diamantes y perlas pictóricos, incluso descartarlos cuando se imponen por sí mismos en sus manos. Schönberg avanza en línea recta hacia su objetivo o, guiado por su objetivo, sólo hacia el resultado necesario.
El propósito de un cuadro es dar una expresión exterior a una impresión interior en una forma pictórica. ¡Puede sonar a una definición que ya todos conocemos! Si de esto deducimos lógicamente que el cuadro no tiene otro propósito, me gustaría preguntar: ¿cuántos cuadros pueden describirse como obras diáfanas, no oscurecidas por lo innecesario? O bien: ¿cuántos cuadros permanecen realmente como cuadros después de superar esta dura e inflexible prueba, y no “objets d'art”, que fingen la necesidad de su existencia?
El cuadro es una expresión exterior de una impresión interior en forma pictórica.
Cualquiera que, después de un meticuloso examen, acepte esta definición encontrará en ella una norma correcta e inmutable para cualquier cuadro –algo que debe enfatizarse–, no importa si acaba de ser pintado y todavía espera húmedo en el caballete o si es una pintura mural que estuvo oculta por mucho tiempo en una ciudad perdida y una excavación arqueológica sacó a la luz.
Muchos “puntos de vista” sobre cuestiones de arte van a cambiar al adoptar esta definición. Dicho sea de paso, a la luz de la definición anterior, me gustaría arrancarle uno de esos puntos de vista de la noche de los lugares comunes. No sólo los teóricos, críticos de arte y el público, sino también, por regla general, los mismos artistas ven en la “carrera” de un artista la búsqueda de la forma adecuada.
Desde esa mirada, se originan consecuencias que producen distintos venenos.
El artista cree que, después de “finalmente haber encontrado su forma”, va a continuar creando tranquilamente obras de arte. Desafortunadamente, no se da cuenta de que, a partir de ese momento (el de “tranquilidad”), muy pronto va a comenzar a perder esa forma encontrada.
El público (en parte dirigido por los teóricos y críticos de arte) no reconoce enseguida ese retroceso y se alimenta con productos de una forma moribunda. En cambio, convencido de la posibilidad de “alcanzar finalmente una forma adecuada”, condena duramente al resto de los artistas que no la ha alcanzado, los mismos que descartan una forma tras otra para encontrar la “adecuada”. Las obras de esos artistas no reciben la atención que merecen y el público no trata de extraer el contenido que necesita de estas obras.
Se origina una relación totalmente invertida con el arte, en la que los muertos se confunden con los vivos y viceversa.
En realidad, la formación del artista no consiste en un desarrollo exterior (buscando una forma para un estado inmutable del alma), sino en uno interior (el reflejo de los deseos en la forma pictórica que se logran en el alma).
El contenido del alma del artista crece, se vuelve más preciso y se fortalece en las dimensiones interiores: hacia arriba, hacia abajo, hacia todas las direcciones. En el momento en que se alcanza cierto nivel interior, la forma exterior se pone a disposición del valor interior de ese nivel.
Y al revés: en el momento en que el crecimiento interior se detiene y, por lo tanto, es inmediatamente víctima de la disminución de las dimensiones interiores, la “forma ya alcanzada” se le escapa al artista. A menudo, vemos esta muerte de la forma, que es la muerte del deseo interior. Así, un artista pierde el control sobre su propia forma, que se vuelve aburrida, débil y mala. Esto explica el fenómeno de la pérdida de las capacidades para dibujar o que los colores, antes vivos en el lienzo, no sean más que espejismos sin vida, un despojo pictórico.
La decadencia de la forma es la decadencia del alma, es decir, del contenido. Y el crecimiento de la forma es el crecimiento del contenido, es decir, del alma.
Si aplicamos esto a las pinturas de Schönberg, vemos inmediatamente que estamos tratando con la pintura, no importa si se encuentra “aparte” del gran “movimiento contemporáneo” o no. Vemos que, en cada una de las pinturas de Schönberg, el deseo interior del artista habla en la forma debida. Al igual que en su música (en la medida en que mi condición de aficionado me lo permite afirmar), Schönberg prescinde de lo superfluo (es decir, de lo nocivo) y va directamente a lo esencial (a lo necesario). Ignora cualquier “adorno” y a la pintura tradicional en su totalidad. Su Autorretrato está hecho con la “mugre de la paleta”. ¿Y qué otro color podría haber elegido para lograr esa impresión fuerte, sobria, precisa, concisa? En un retrato de una dama, usa como color sólo el rosa enfermizo del vestido, ningún otro “color”. El paisaje es verde grisáceo, sólo verde grisáceo. El dibujo es simple y realmente “descuidado”. Una “visión” no es más que un pequeño lienzo (o papel de embalaje) en el que se puede ver una cabeza. Sólo los ojos y el rojo que los rodea hablan con fuerza.
Me gustaría llamar a la pintura de Schönberg “sólo-pintura” [Nurmalerei]. El propio Schönberg se reprocha la “falta de técnica”. Quisiera modificar este reproche a partir de lo que dije antes: Schönberg está equivocado, no está insatisfecho con su técnica de pintura, sino con su deseo interior, con su alma, de la que exige más de lo que hoy puede dar. Me gustaría desearles a todos los artistas esta insatisfacción, para siempre. No es difícil salir adelante en el exterior. No es fácil progresar interiormente.
Que el “destino” nos conceda la suerte de no alejar nuestro oído interior de la boca del alma.